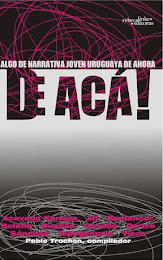No pussy blues/Love songs for patriots
Los dieciséis años apestaban. Lo peor era que había sido una edad anhelada, una cuenta regresiva esperando que ocurriera algo, pero no, todos pasamos nuestros primeros meses en esa clase como pequeños Aguirres esperando desquiciadamente el descubrimiento de El dorado. Pronto no sólo nos dimos cuenta de que no sólo eran mentira todas las expectativas que nos habíamos hecho, sino que era peor aún. El primer mito: los bailes plus quince. Cuando uno tenía catorce, la edad de los dieciséis circulaba en común acuerdo como una cifra divina, casi alquímica, en la que uno al asistir a esos bailes tendría a todas las pendejas –por lo menos las de quince, o catorce- a sus pies. Cuando llegamos a aquella edad, los bailes plus quince habían virtualmente desaparecido, y todas las mujeres comenzaron a asistir a discotecas para mayores de dieciocho, con cédulas de sus hermanas, cargándose a los patovicas, haciéndose las borrachas, o sencillamente pasando por una basurita en el ojo en el panóptico del sistema de seguridad de los boliches (un panóptico que parecía el ojo de Sauron en el caso de que fueses hombre). Pero lo peor no terminaba ahí, una vez que lograbas la hazaña de meterte, te dabas cuenta de que eras prácticamente un hijra de la India, casi como si fueses una de esas mujeres colaboracionistas del régimen nazi en Francia con un 16 tatuado en el cráneo afeitado. 16, 16, 16. Uno lo podía sentir, prácticamente tenía el suplemento hormonal de los de dieciocho, e incluso –al menos en mi caso- los solía superar en altura, pero había algo mal, algo que estaba dentro tuyo como una maldición que se te pegaba y era parte de vos, como esos números que tiene Hurley marcado a fuego en Lost. 16, 16, 16, un código de barra que te reconocía como producto defectuoso.
Si aquello era jodido en el mundo de la noche, en el día, donde uno acudía a clases se revelaba más terroríficamente, como la mañana que maquilla grotescamente a algunas de esas mujeres que creíamos lindas en el consuelo de las luces y el humo. Uno ve aquellas películas yanquis y se encuentra con aquellos capitanes de fútbol americano metiendole a nerds sus cabezas en waters. Bueno, nada de eso pasaba realmente. Aquello era algo exagerado, demasiado obvio, como el período anátomo-político de Foucalt. Lo que sucedía en el liceo era mucho más disfrazado, sintomático, biopolítico, y como tal, mucho más difícil para escaparse de él. No había nadie discriminándote abiertamente. Ni siquiera era una indiferencia activa. Sencillamente, a las mujeres no les interesabas. La analogía es casi aplicable a la música. En los setenta, Martin Rev tocaba con una mano y con la otra se defendía de las cosas que el público le arrojaba. Johnny Rotten y Sid Vicious en su gira por Estados Unidos vivían aquella experiencia como una batalla de Verdún constante, donde el escenario era una mera trinchera frente a los golpes y gargajos arrojados por la gente. En cambio, esto era un público diferente, casi como tocar en una cena show en la que la gente está demasiado ocupada en su comida como para oír tus gritos. Alan Vega podía sobrevivir bajo el influjo de otra fuerza antinómica, pero nunca podría haber existido en un mar templado y sin viento en los que nadie tuviera una opinión ni reacción suficientemente formada sobre uno.
A uno le acertaba la idea de que había algo mal consigo, pero se miraba en el espejo, y más allá de usar ropa un poco más monocromática que aquellas camisetas colorinche de Rugby, no había ningún detalle físico abominable que lo separase del resto. Es más, uno veía algunas personas que tenían relativo éxito con las mujeres y objetivamente eran tipos bastante feos. En esas circunstancias, uno lo piensa y es natural que haya actualmente un fenómeno emo. Es más, leo algunos pseudo poemas míos de aquella época y me doy cuenta de que perfectamente podrían entrar en alguna canción de My Chemical Romance. Por suerte, en aquella época ninguno sabíamos de tal término, y prácticamente nos desentendíamos de toda onda, tribu, o movida que existiese. Sabíamos que había punks, pero ni a mí ni a ninguno de mis amigos nos gustaba el punk. Lo más cercano al punk era Nirvana, pero ¿a quién no le gustaba Nirvana a sus dieciséis años? (bueno, ahora que lo pienso, a mi no me gustaba Nirvana). Había algunos goth, pero aquello ya era demasiado extraño para nosotros, y más que desear alguna darky que se solían ver caminando por 18 de julio, ninguno teníamos mayores intenciones de saber sobre aquella congregación –además, ¿si no creíamos en Dios, por qué íbamos a hacerlo en Satán?-. Skater, ni ahí. Por otra parte, una vez jugué un partido de rugby en Cabo Polonio, en una de esas salidas de integración del liceo. No tenía idea de cómo se jugaba, sólo sabía que era como el fútbol americano –que había aprendido a jugar en el Nintendo 64-, pero que no había pases para adelante. La cuestión es que tomé aquella pelota ovalada y durante todo el partido no me la pudieron sacar, dejando bastante en ridículo a algunos cuantos gordos que hacía unos años venían entrenando en el Pucarú (y que habían llevado la pelota a Cabo Polonio como una forma de mostrar su virilidad de macho alfa a las demás compañeras)... La cuestión es que unos días después, saliendo de la pista de atletismo, uno de los rugbiers más buena onda que había de ese grupo me ofreció entrar al equipo. Visto en retrospectiva, aquella escena se cargó de un extraño misticismo, como si aquel tipo fuera Al Pacino ofreciéndole a Keanu Reeves todo lo que un mortal quiere tener, a cambio de procrear con su buenísima hermana al Anticristo –saben a qué película me refiero-. Incluso, recuerdo que me dijo que si entraba podía conseguir muy buenas minas.
La respuesta fue no, y con el tiempo comencé a suplantar aquella actitud lastimera y autoflagelante con un no activo, un no que significaba mucho más que “no me importan si no dan pelota”. De hecho, a partir de los dieciséis años, más perfilándose para los diecisiete, dieciocho años, el resto de los compañeros de clase, aquellos que habían tenido cierto período de gloria, también terminaron cantando su No pussy blues, porque las mujeres, cada vez más ambiciosas, comenzaron a salir con tipos de veintitrés o veinticinco, tipos que las iban a buscar al colegio en auto y les rompían el corazón sistemáticamente. Hoy en día cada tanto me cruzo o escucho de alguna de aquellas mujeres, y me doy cuenta de que las cosas no cambiaron demasiado. Sus novios parecen choferes, uno los ve sólo cuando las llevan o van a buscar de fiestas en las que están mayoritariamente solas. Es triste ver cómo miles de mujeres (predominantemente de clase media, media-alta) se cagan un importante trozo juventud, entrando y saliendo de relaciones cuyo único fin es ese, estar de novias, mostrárselo a sus amigas, evitar el miedo de ser la única de su grupo que no tiene novio, evitar un fin de semana sin tener nadie quien la llame, invitar a su novio a asados en casas de balneario de sus padres, creer que están enamoradas, cuando no es más que un subterfugio hacia su soledad, o peor aún, no una soledad sentida, sino socialmente determinada.
Pero volviendo a nosotros, los hombres, o más específicamente El Oliver, Santiago y yo, nos fuimos –quizás inconscientemente- tomando en serio aquel no. En el extraño mundo del San Juan –bueno, no tan extraño- el ser estudioso era un hándicap, y cuanto uno más conocimiento mostrase sobre ciertos temas diferentes a “nuevos lugares en los que te entregan frees para tal boliche”, aquello se iba revelando como un lastre, una corona de espinas que uno tenía que llevar con disimulo. Uno veía algunas películas indies, y veía aquellos geeks ganadores y se preguntaba si aquello pasaba sólo en Estados Unidos, o era algo para lo que había que esperar en un par de años. Eventualmente, las películas estadounidenses tuvieron razón, y ni bien entré a facultad, la cultura se convirtió en mi caballito de batalla en eso de cargarse a minas, pero en el liceo el estudiar, el no tomar, el no fumar, el ser responsable, era algo cuasi punk. Era el mundo del revés en el que uno decía Fuck the system, i’m going to study. Aquello era negarse, una negación radical, patear el tablero para ni siquiera ser parte del juego. En el recreo uno le apostaba a un tipo un tanto extraño a que no podría cazar una paloma con la mano, y mientras asistíamos a un ridículo espectáculo de plumas y tropezones, las otras personas, fumando y hablando de alquilar casas para ir a veranear en La pedrera, nos veían sin saber qué comentario emitir. Aquellos fueron nuestro años con el negro Oliver y Santiago, y de a poco comenzamos a adquirir en nuestros rostros y manierismos algunos elementos de Ren y Stimpy. Rostros desencajados, ojos inyectados de venas, toda aquella imaginería grotesca comenzó a tatuarse en nuestros rostros y nuestros cuadernos.
Sí, nos estábamos volviendo feos, y carajo que lo estábamos disfrutando. Ir a un lugar sin perspectivas de cargarte a alguien se siente como algo completamente absurdo. El hombre construye un puente para decirle a la mina que le gusta “mirá, construí un puente”. Así, sin ese plus, esa promesa, todo se teñía de algo intraducible, una prisión, pero a la vez una libertad radical. No había nadie a quién impresionar. Todo estaba permitido. Santiago un día se levantó de su asiento en medio de una clase de inglés y, con unos estigmas dibujados en las palmas de sus manos gritó “soy Jesús”. Justo nos había tocado una profesora bastante religiosa y se sintió ofendida. Cada dos por tres nos levantábamos y señalábamos el piso gritando que había una ardilla corriendo por la clase. La mayoría de la gente se levantaba y se subía a los bancos, como si fuesen tan manipulables como esas histéricas de Charcot. Con el Oliver aprendimos a desmayarnos apretándonos una vena que iba al cerebro y una vez planeamos un desmayo en masa para evitar un parcial (idea a la que muy pocas personas se plegaron). Yo ya había dejado todo el tema de los OVNI’s, pero igual delante de esa gente explotaba las pocas células de Fox Mulder que vivían en mí. Incluso, los fines de semana consistían en Martín y Santiago viniendo a mi casa, y tras jugar algunos partidos de Internacional Superstar Soccer, íbamos a caminar por la calle, esperándonos encontrar con alguien de las proximidades de algunos boliches para que nos dieran algo de cerveza. Nos quedábamos haciendo puerta. Un día Martín apareció con estas minas bastante buenas, un año menor que nosotros, creo, y Santiago se quedó todo la charla insistiendo en el pedazo de sorete que acababa de pisar, mostrándoselo y observando la cara de asco de las tipas. And so on.
En todo aquel periplo negativista, el sexo era algo bastante lejano (a no ser que fuéramos al Casablanca, o alguno de esos prostíbulos que iba una cantidad de gente, pero que yo me negaba terminantemente a asistir), y más extraño aún era el amor. Yo me había enamorado un par de veces, pero salvo una monumental victoria que duró demasiado poco tiempo –y que me tomó un par de años reconocer que no tenía nada de monumental-, el amor era algo bastante asociado con frustraciones. La única forma de experimentar amor era escuchar canciones que hablaban sobre aquello, casi como si fuesen libros de ciencia. Ninguno sabíamos qué era el amor, pero suponíamos que tenía algo que ver con esas baladas hipertrofiadas de Guns ‘n Roses, con el amor sesentoso de Lenny Kravitz, con la sensualidad de Barry White, con alguna de esas baladas ochentosas que pasaban en las radios nocturnas, con los temas más bellos de Radiohead, ya fuera la proto emo Creep, la cinemática soundtrack for Romeo and Juliet, o Fake Plastic trees (que no, no era de amor, pero servía para martirizarse un poco). Mientras la mayoría de las personas tomaron sendas más o menos predeterminadas (Guns ‘n Roses por un lado, por una vía paralela, pero bastante combativa Nirvana, Peral Jam y todo el mismo heterogéneo mejunje grunge, y por el lado más metalero Metallica-ah, y también los fanáticos de RHCP), yo me mantenía aferrado a Radiohead y comenzaba a hurgar en discotecas viejas, buscando más y más cheesy love songs, que me pusieran en sintonía con lo que supuestamente era el amor. No es gran sorpresa volver sobre algunos compilados de aquella época y encontrar músicos como Al Green y Marvin Gaye, o Bruce Springsteen. Había una necesidad de sentir fuerte, hondo, y en un tiempo no mayor a cuatro minutos. Más o menos así me ocurre de encontrarme con un arriesgado descubrimiento.
AVISO, acá es cuando meto una teoría divagante que posiblemente tenga tan pocas bases epistemológicas como el título de erotóloga de Natacha Jaitt:
Los setenta, pero sobre todo los ochentas, se fueron plagando de power ballads –hipertrofiándolas como una naranja transgénica a cargo del Metal-, que fueron creciendo hasta derrumbarse como una torre de Babel hecha de naipes con el fenómeno indie-slacker-loser de los noventa, un fenómeno que irresponsablemente me gusta asociar con la tríada Pavement-Nirvana-Beck. Sobre todo Pavement, pero también Nirvana y Beck (con ese cuasi himno de I’m a perdedor, I’m a loser baby, so why don’t you kill me), trajeron la ironía a casa, y con ellas todo un conjunto de obras en los que los personajes ya no eran adolescentes apasionados de pequeños pueblos que se fugaban para casarse en Las Vegas, sino tipos agrios, incisivos, amargados, pero graciosos, como lo podría haber sido la heroína Daria (me preocupa lo mainstream y MTV-oficialista que se está volviendo este post, pero sigo), eso que la gente volátilmente le gustaba llamar Generación X. La cuestión es que si uno ve el terreno musical, puede percibir que sí, que seguían habiendo algunas de esas baladas pomposas (me refiero al rock estadounidense, por supuesto que sigue habiendo bandas pop y cantantes latinos que siguen cantando teamoporqueteamoyoteamo), pero se había generado un sentimiento de profunda desconfianza hacia cualquier emoción muy desnuda y sobreexpuesta. Posiblemente el punto crítico de la pomposidad amorosa había llegado con una de las canciones, pero sobre todo, videoclip más over the top de la historia: November Rain.
Durante mucho tiempo me había gustado aquel video, pero ahora lo veo y me tengo que mantener bien sentado, porque en cualquier movimiento descuidado me cago encima de la risa. Todo es completamente cursi, radical y hasta absurdo, quizás como una fiel muestra de la megalómana personalidad de Axl, que ya iba mostrando su hilacha psicótica. De hecho, la escena más ridículamente over the top no es cuando Axl está llorando a su esposa en la iglesia, ni cuando toda la gente se resguarda de la lluvia como si fuese una erupción del Etna, sino cuando Slash se va caminando del atrio y se pone a tocar aquel solo a las afueras de la iglesia, que extrañamente queda en el medio del desierto –alternándolo con escenas en vivo del tipo tocando parado arriba de aquel piano de cola en que Axl emula a Elton John. De hecho, en los siguientes videos siempre se le encontró una situación over the top para poner a tocar a Slash, como cuando sale del agua en Estranged. De cierto modo, el amor se fue inflando para explotar en aquel tema que se terminó por ir más al carajo que cualquier otro tema de la época. Con esta lectura un tanto parcial y posiblemente mítica, Nirvana –banda que siempre se asoció como antagonista a los Guns, y que de hecho resultó dar su golpe de gracia a la banda de Los Angeles, sobre todo en aquella genial presentación de los MTV music awards- es casi un anticuerpo que intenta volver a la homeostasis el cuerpo del rock, que había sido masivamente invadido por el sentimentalismo kitsch de la otra banda. De ahí en más, la desconfianza hacia las emociones se fue haciendo generalizada, y las letras roqueras, sobre todo las indies, se fueron poblando de cierta mordacidad, pero una mordacidad que nunca se anima a mostrar su hilacha sentimental. No es que reclame a una banda como Jesus Lizard que se pongan a hacer una balada –por Dios, no, aunque sería un experimento bastante divertido-, pero las canciones de amor fueron perdiendo aquella desnudez e inocencia que tanto me gustaba en temas de otra época. Soy un tipo que le gusta Bruce Springsteen, y no sólo el minimalismo de Nebraska, sino todas esas epopeyas de carretera de Born to run, las canciones de sentimentalismo hipertrofiado de Born in the U.S.A., incluso algunas de aquellas baladas ochentosas de Tunnel of love. En el Estados Unidos de Springsteen cada herida sangra el doble que las otras, y cada amor es un estado momificado de la eternidad, en el que se debate, en los kilómetros que se desvía una carretera de otra, el destino del universo. Incluso, cuesta creer cuan sentidos y sobreexpuestos pueden ser los sentimientos en una banda tan indie como los Replacements, que en los ochenta no se sonrojaban por hacer geniales covers de power ballads de Kiss.
De toda esa herencia romántica quedan algunos, pero no muchos, y el principal género que tomó esta posta es el Emo y el Nü Metal, entendiéndolo mal, seleccionando algunos aspectos y deshechando otros.
Con novia y todo, aquel Agustín de hace unos cuantos años no ha cambiado del todo, y necesita continuamente catalizar el amor por medio de películas y canciones. De este modo, preparé una lista de aquellas canciones que me parecen más interesantes, mas significativas, o que más me vienen pegando en cuanto a eso del amor. Por supuesto, esto es algo puramente subjetivo, no se trata de hacer una antología a lo Rolling Stone tipo “las mejores baladas del siglo, con entrevistas a Chris Cornell, Anthony Kiedis, Madonna y Britney Spears”. Y por supuesto, soy consciente de hermosas canciones que dejo en el camino, como Most of the time, Just like a woman, o cualquier tema del Blood on the tracks, de Bob Dylan, la hermosa colección de baladas que dejó Leonard Cohen, Stephanie, de Zitarrosa, a la que es difícil sobrevivir sin hacer papelones ante la primera escucha, muchas de la increíble colección de canciones de amor de Destroyer, el incómodo romanticismo al borde de la destrucción de algunos temas de Xiu Xiu, aquella monumental canción sobre la madurez que es Lover’s spit (Broken Social Scene), una cantidad inconmensurable de hermosísimas baladas de amor hechas por Morrisey y compañía, los desgarradores temas compuestos por Mark Eitzel, alguna de aquellas sesenta y nueve, y muchas más canciones de amor compuestas por Merrit y compañía, aquellas íntimas canciones que poseían durante tres minutos al cuerpo y voz de Tim Buckley, toda esas bossas que me faltan escuchar, y la genial Plea for tenderness, de Jonathan Richman, que hace poco tiempo me mandó Darío.
Acá va la lista. Ah, y hagámosla en 16 canciones, para mantener el espíritu. Si orden alguno:
Gato Barbieri- Last tango in Paris
Boomp3.com
Mi banda sonora favorita de todos los tiempos. Ultimo tango en París funciona de una manera tan inextricable entre actuación-encuadre-música que posiblemente no deba ser reconocida como una obra de Bertolucci, sino una co-realizada por él, Marlon Brando y Gato Barbieri (B.B.B., una de las más brillantes cofradías en la historia del cine). Difícilmente se pueda encontrar un saxofonista más apasionado que Gato Barbieri, un tipo que va de la sensualidad al amor, del amor a la sensualidad, pasando por una estilización de música de cámara a un tango subterráneo y oscuro –como ese certamen al que acuden Brando y Schneider borrachos al final del film-, desde lo más europeo de los violines al primitivismo del mirimbao. Lo que atraviesa a Ultimo tango en París, tal como esos trenes en los que la cámara se detienen, sin revelarnos su destino –tal como el amor de esos dos desconocidos- no es el amor, sino la pasión, y posiblemente no hay otro ser en el mundo que haya podido materializar tal amoción de una manera tan pura y convulsiva como Gato Barbieri
Federico Deutsch y los maverick c/ Pedro Dalton- Cuando el amor ama. (link)
Si el amor existe, suena así.
Realmente, es un tema hermosísimo, y se vuelve aún más hermoso considerando la sorpresa que resultó en su momento oírlo de la voz de Pedro Dalton, cantante de una banda que, aún así siendo versátil, el amor siempre había circulado, pero de una manera subterránea, casi periférica entre tanta, tanta oscuridad. La voz arenosa/rasposa reinterpreta a la letra de la canción, y en esa contradicción entre contenido y forma se puede localizar uno de los aspectos más bellos de la canción. Es lindo escuchar al Pedro tan enamorado. A uno realmente le puede alegrar el día escuchar ese hermoso verso “amor, yo voy al bar sólo a verte”.
Jacques Brel- Ne me quitte pas
Posiblemente uno de los performers más gigantes que ha dado la música. La actuación del dientes de caballo en este video es monumental, y de cierto modo me resulta imposible separarla de la canción. Es más, debe ser de las actuaciones más increíbles que haya visto en mi vida, y eso contando a películas, teatro y afines. Ne me quitte pas es una canción desesperada, es ese reclamar hasta el último grano de arena en un territorio perdido, el pedirle a la amada al menos arrancar un roce de epidermis, cuando no una caricia, la sensación de perder todo y arrastrarse por un poco, un centímetro de nada, pero ese centímetro que una vez fue suyo. Dejame convertirme en la sombra de tu sombra, la sombra de tu mano, la sombra de tu perro, no me abandones, no me abandones”. Jacques Brel es una oda a los fluidos corporales, su cuerpo está empapado de lágrimas y sudor, prácticamente faltaría que se meara encima y estaría completo, y aún así está parado, de frente a su amada, casi negándose a aceptar la derrota en cada ne me quitte pas, todavía e pie prometiendo cosas que nunca podrá conseguirle, como si fuese aquella increíble escena de El pozo, de Onetti, donde el protagonista obliga a su pareja volver a recrear una caminata por la rambla, dándose cuenta de que el pasado ya es irreproducible.
Y aún así Jacques Brel sigue suplicando ne me quitte pas
Pero la batalla ya está perdida.
Barry White- Never, never, gonna give you up (link)
Cuando hay neuróticos como yo que siempre encuentran problemas al querer diferenciar el amor del sexo, aparece este tipo que rompe todas esas barreras históricamente construidas con la naturalidad de un niño jugando con los legos. Hace un tiempo, en referencia a un disco de T-Rex, Dagnasty decía que mientras los hippies vociferaban “Love, not war”, el lema que quedaba subrepticio en la obra de Bolan era “Fuck, not war”. De cierto modo, el gordo Barry (tipo ídolo, si los hay), le pasa el trapo a todas esas categorías. Coger, garchar, copular, todo en el se resume a hacer el amor, un acto divino que vuelve todo aquello una masa indiferenciable, una líbido flotante que contagia a todos por igual, que atraviesa el tiempo, razas y grupos sociales. Darío acierta en compararlo con Gainsbourg, porque de cierto modo el Barry es la versión morena y disco del francés. Barry White es el padre platónico de una cantidad inconmensurable de personas nacidas en los setenta, y eso le da credenciales suficientes para ponerlo en la lista con una de sus canciones más emblemáticas, y posiblemente más sensuales de su repertorio. L’amour physique, eso dicen.
Bruce Springsteen- Stolen Car
Boomp3.com
Ya venía hablando de lo mucho que me gusta el Bruce como baladista, desde sus aspectos más minimalistas a sus obras más larger than life.
Este tema en cuestión no cae en el mismo vicio que la mayoría de otros temas no menos geniales como Point Blank, Valentine’s day, o la purpúrea Drive all night, pero los supera en profundidad (hay algunos cuantos temas que también entrarían en mi lista, como Secret Garden).
Podría extenderme sobre esta canción, pero creo que no puedo agregar mucho a lo que Benito dijo en este post de fuckyoutiger.
Guided by Voices- Over the Neptune Mesh Gear Fox
Boomp3.com
Sí, no es una canción de amor, sino más bien un himno al rock and roll, dividido por un puente pseudo-espacial con una canción de amor revanchista. Sin embargo, cuando escucho “And oh, mesh gear fox/ Put out another bag of tricks from scientific box/ Time's wasting and you're not gonna live forever /And if you doI'll come back and marry you/ No use changin' now/ You couldn't anyhow and ever (forever?)/It's not the way that I fear that I feel/ It's the way you act /It's the way you look when you're near me/ It's not so hard to conceal to concede? (conceal?)/ It's the things you say/ It's the things you do go right through me”, mediumnizado a través de la voz de Pollard, adquiere una dimensión épica, resultando –por lo menos, para mí- en unos de los momentos más perfectos en la historia del rock. Son canciones que tarde o temprano le ocurren a uno, siendo una persona completamente diferente al pasar por ellas
Robyn Hitchcock- Linctus house (link)
El viejo Robyn, el tipo que más alto tengo en el mundo, es un tipo conocido por sus letras excéntricas, llena de pasión ontomóloga, minotauros, granjeros celestiales y hoteles de cristal, pero con una tradición de predicador que lo convierte como una especie de eslabón perdido entre Syd Barret y Bob Dylan. Igual, es mucho más que eso, y temas descomunales como este parece demostrarlo más que bien.
Posiblemente la historia de una pareja que se para en un momento y se da cuenta de que las cosas ya no son como antes, you know i used to call my baby up/ and we'd get real close/ just like the telephone was a sofa/ and our thoughts would mingle/ and we'd leave our minds wide open/(…)/ but these days, even saying,/'hello? how are you?'/'i'm fine, how are you?'/takes a lot of sweat/ain't that a shame/ain't that a shame. Perfectamente también podría hablar sobre la relación con su esposa muerta, la cual aparece fantasmalmente en muchas de sus canciones (un ejemplo de esto es la canción es My wife and my dead wife, en donde relata con toda naturalidad cómo vive con dos mujeres, su actual pareja, y su esposa muerta, que lo espera en el altillo, con ropas antiguas, o algo así). Pero la canción es muy Hitchcock, y tiene imágenes tremendas, como but even that, even/ talking is out of reach /should i say it with flowers or/ should i say it with nails?.
Una vuelta de tuerca dulce a Ne me quitte pas.
Luis Alberto Spinetta- Ella también (link)
Ya hablé sobre el tema en este post
Cat Power-Metal heart (link)
Metal Heart, es un tema de una belleza imprevisible y desconcertante como el ojo de un pato, un tema cuya aspereza en su letra contrasta impensablemente con lo aterciopelado de la suave y dulce voz de Chan Marshall. Cualquier femme rockstar habría convertido aquello en otra combativa canción de despecho (un mal muy extendido en las cantantes fanáticas de PJ Harvey), y sin embargo Chan lo hace desganada y al tiempo dulcemente, como un animalito que no le importa ser presa, que se ofrece sereno ante la mirilla del cazador. Es por esta misma razón que fracasa la reinterpretación que Chan hizo de este tema en su nuevo disco Jukebox: con una nueva expresividad vocal mucho más versátil, se pierde esa languidez que dota al tema de verdadero sentido y lo separa cualquier otro tema de amor no correspondido escrito por alguien. El sonido de alguien dejándose ir, de una desesperación encapsulada, pero demasiado bella para extinguirse del todo.
Dan ganas de sacarse los auriculares y darle un abrazo a la pobre Chan
Nick Cave and the Bad Seeds- Into my arms
El tema es conocido, y funciona genial con el videoclip realizado por Jonathan Glazer (mi director de videoclips favorito). Into my arms está enmarcado en esos discos jodidamente personales, que siguen la línea de If I could only remeber my name, en donde cada tema es prácticamente una radiografía del artista. En esta época, el pobre Nico Cueva había salido de su relación con PJ Harvey, y aparece con este disco completamente introspectivo, en donde el ángel de la muerte deja sus alas negras en el paragüero y se comienza a quitar el maquillaje, mostrándose tal y como es. El Nico ya había incurrido en las baladas, como la increíble Slowly goes the night, de Tender Prey, pero nunca se lo volvió a ver tan frágil como en este tema
Dave Matthews Band- #41
Por alguna razón, Dave Matthews band no es una banda blogger friendly por estos lares. Nadie me ha hablado en contra, pero de cierto modo tiene una difusión bastante silenciada en los circulos melómanos, quizás por cierto aspecto pro y virtuoso que a más de uno con pasado punky le puede rechinar, quizás por la voz de Dave Matthews, quizás por lo videoclips –frente a los que suelen optar por los temas graciosos y chotos, en general- o por una sensación de buena onda colectiva, a la que todo el mundo suele encontrar casi políticamente incorrecta. Nunca le di mucha bola a la letra, y de cierto modo sigo sin hacerlo, pero es una melodía en la que nada malo puede ocurrir, es como zabullirse en una piscina de algodón, y nadar entre cada nota sintiendo como re roza suavemente. A mis dieciséis años toda idea del amor definitivo y perfecto venía acompañada de esta canción.
Radiohead- True love waits (link)
En cualquier instancia de flaqueo emocional –en esas que uno no sabe si está o no colgado con alguien-, esta canción es la que termina de sellar y darle un nombre al sentimiento. Así que, beware...
Fernando Cabrera- El tiempo está después (link)
Ya hablé de la canción en este post
Sade- Is it a crime
No es que me guste tanto Sade, pero la vuelta de tuerca va por un extraño sincretismo que se emparenta con Barry White, de cierto modo. Venía viajando por un 148 atestado de gente a eso de las nueve de la mañana –uno de los ambientes menos sexies que pueden haber- y en la programación de una radio que estaba pasando oldies y música de los ochenta aparece este tema. El nivel de exotismo y la voz de Sade contrastaban de una manera casi graciosa con el resto del deprimente entorno del ómnibus. Escuchaba esa voz lánguida, pero a la vez profunda y miraba aleatorios rostros de viejos, vendedores ambulantes y porteros de edificios que se preparaban para otro día embolante. Afuera estaba lloviendo. Fue ahí que caí en una particular cuestión de Sade, y es la capacidad de fusionar melancolía –me atrevería a decir, tristeza- con sensualidad –me atrevería a decir, erotismo. Cuando en las mayoría de las situaciones, erotismo y tristeza resultarían en un cocktail molotov del que no se obtendría nada no más bueno que simplemente deprimente, en Sade funciona perfecto, y por esa sencilla razón está en mi conteo.
Tom Waits-Who are you
Boomp3.com
El amor como un campo de batalla. Tom Waits es un gigante baladista, con canciones con imaginería bien estadounidense, de carreteras, diners y borracheras, desde su tragicómica The piano has been drinking (not me), hasta la melancólica Annie’s back in town, pasando por la perturbadoramente verdadera Time, hasta la fugaz, casi impresionista Johnsburg, Illinois.
La canción es un combate, en sus versiones más romanticismo modelo siglo XIX, de esos combates que una vez sin armaduras, llenos de magulladuras, y sin trincheras en las que esconderse los contendientes ya se pueden ver tal y como son. Esa rebeldía hacia un objeto amoroso la sentí más de una vez, es ese casi defender hasta en los últimos puñados de tierra la individualidad de uno, sabiendo que es una batalla inútil, ya que el otro eventualmente termina formando parte de uno mismo. Todo esto está resumido en una de mi serie de imágenes favoritas de todos los tiempos, Did you bury the carnaval/Lions and all/Excuse me while I sharpen my nails/ And just who are you this time? /(…)/How do your pistol and your Bible and your/Sleeping pills go? /Are you still jumping out of windows in expensive clothes? /Well I fell in love/ With your sailors mouth and your wounded eyes/ You better get down on the floor/ Dont you know this is war/ Tell me who are you this time? /Tell me who are you this time?
Qué hijo de puta.
Kings of convenience- Cayman Islands (link).
No es una canción desgarradora, no es una canción melancólica, ni siquiera solitaria. Los Kings of Convenience fueron capaces de hacer una honda canción de amor sin recurrir a despedidas, perdones, lágrimas ni corazones. Es una canción de amor perfecta, sencilla y completamente armónica, sin melodramas, como la felicidad súbitamente encontrada en el rostro de una persona a la que uno quiere, sin tener la necesidad de exigir garantías, sin miedo a perderlo todo, solamente contemplando y sintiéndose feliz de estar con la persona querida. El manejo de imágenes refuerza esta sensación de paz, el hombre barbudo navegando en su canoa desde las Islas Caimán, el viento sobre el cabello de la persona amada, la bicicleta alquilada hasta el día siguiente. La última estrofa es una síntesis perfecta y minimalista de lo que considero que debe ser el amor (si solo pudieran ver, si solo hubieran estado aquí/ ellos entenderían cómo alguien pudo elegir/ir lo lejos que fui, para pasar simplemente todo un día conduciendo/ agarrándome a ti, nunca pensé que sería así de claro). Quizás mi visión puede estar mediada por el hecho de haber convertido involuntariamente a esta canción en la banda sonora de la despedida con mi novia en aquel exilio de dos meses en México. Es posible que María no lo sepa, pero de cierto modo, a Cayman Islands siempre la vi como our song.
Epílogo:
Nunca me gustó la fiesta de la nostalgia. En alguna época creí que me gustaba, pero me costó algunas cuantas fiestas tan caras como horribles para darme cuenta de que no. Principalmente, el problema lo tengo en festejar una nostalgia que ni siquiera es mía, como si en mi adolescencia soliera bailar con minas al son de Last train to London. De la misma manera, hay tantas radios que se dedican a pasar oldies –sobre todo las que se sintonizan en oficinas y peluquerías no tan cool-, que escuchar aquellos temas que marcaron la vida de nuestros viejos no tiene nada de especial, ya que los venimos escuchando tanto como un ringtone de Miranda.
La cuestión es que María y yo íbamos a ir a una fiesta organizada por sus hermanos, en la que se iba a poner temas hip hop de la old school. Escuchar a Public Enemy y NWA era un buen consuelo, siempre me gustaron aquellos temas, ese beat denso, y ese espíritu combativo, anterior a la época en que los negros cambiaran sus calibres treinta y ocho por diamantes y automóviles saltarines (aunque ya había algo de eso en aquellos tiempos). María me dijo que me preparara bien, cosa que en mi caso consiste suplantar mis camisetas de bandas por una camisa. Incluso intenté ponerme mi sombrero de Tom Waits pero o mi cabeza creció, o mi sombrero se encogió, porque no me entraba. La cuestión es que María se había puesto ultra gata, con botas de cuero de taco alto, calzas y un chaleco de piel sintética. Ya le había advertido de que se ponía aquella ropa bajo su propio riesgo, pero considerando que era uno de esos días en donde se podía vestir como quería –sería muy gracioso verla vestida con aquella ropa en el mar de lana de mi facultad-, terminamos tomándonos el ómnibus sin cambiarse una sola prenda. Cuando entramos al local se generó una especie de silencio digno de películas estadounidenses. La mayoría estaba de camisetas y vaqueros, o envueltos en esos capullos en los que algunos raperos parecen aguardar para una futura metamorfosis. Las minas tampoco estaban muy vestidas. Fue así como en cierto momento de la noche, fijándome a mi alrededor –y sobre todo, fijándome en la cara de algunos tipos bastante hambrientos- me puse a pensar si el caso de María y yo no era uno de esos dignos de Hot chicks with douchebags. Por mucho tiempo había mirado aquellas parejas desde la vitrina, pensando, por qué es que la hot girls siempre terminan con pelotudos.
Voy al baño y tras dejar que unos merqueros se empolven la nariz, me miro al espejo y me saco una lagaña de la que no me había percatado en toda la noche.
Me subo la bragueta y me digo “hay veces que uno es tan perdedor, que ni siquiera se da cuenta de que ya ganó”.
Monday, September 01, 2008
Subscribe to:
Comments (Atom)